.
Nos es necesario nacer de nuevo

.../... He pensado más bien sobre la acepción que en la sociedad ha ido ganando el aborto durante los últimos lustros. Ya afirmaba hace muchos años el filósofo católico Julián Marías (d.e.p) que “la aceptación social del aborto es el hecho moral más grave de Occidente en todo el siglo XX”. Naturalmente, la idea de considerar el homicidio del nasciturus como una parte más de la “salud reproductiva” de la mujer es un disparate que sólo comparten los seguidores de la ideología de género más radicales, como el equipo Daphne, que ha asesorado a la ministra Bibiana Aído, basándose en ideas y programas de organizaciones como Planned Parenthood, la mayor multinacional abortista del planeta. La población española sigue considerando comúnmente el aborto como un mal, pero se ha asentado en la mayoría de nuestros compatriotas la idea de que en algunos casos es aceptable que una madre asesine a su propio hijo antes de nacer. Una suerte de mal menor, justificable aunque no virtuoso. Sobre esa aceptación social quiero que reflexionen estas líneas.
Para poder admitir el infanticidio legal es condición indispensable despojar previamente al feto de su condición de persona. ¿Cómo es posible que una madre, que una vez fuera del vientre daría la vida por su hijo sin dudar, pueda tomar la decisión de matarlo cuando aún está dentro, y esto sea entendido como moralmente aceptable? El niño es considerado un abstracto hasta el momento en que los padres acuden al ginecólogo, se hacen las primeras ecografías, ven por vez primera la cabeza, los brazos, los dedos, el latido cardíaco: entonces se convierte en algo real para ellos; la emoción que puede sentir una madre al asimilar que una nueva vida crece en su interior, genera una emoción natural de amor y protección por la criatura, que dura toda la vida. Se trata de argumentos emocionales, que no nada tienen de racional, ni mucho menos “científico”. Esa aceptación no se producirá si el niño llega en “un mal momento”: si la madre no está madura mentalmente para la maternidad, si se le amenaza con problemas sociales o laborales, o si el padre plantea una ruptura de la relación en caso de que el embarazo llegue a término, como son habitualmente las causas principales de los más de 120.000 abortos al año que se ejecutan en España (no es casualidad que ese sea el número de niños que faltan para asegurar el relevo generacional, según esta información). En ese caso, la madre media española entiende como opción válida acudir a una clínica para que maten al hijo que crece en sus entrañas, poniendo fin a las consecuencias negativas que su nacimiento pueda acarrear. Aunque la mayoría afirma que no lo haría, lo cierto es que acepta que se pueda hacer. No habrá ecografías, ni manitas con dedos, ni latido cardíaco.
Y sin embargo, en sus primeras etapas del desarrollo, el ser humano lo es tanto si sus padres le acogen con amor, como si lo rechazan. De lo que se deduce que la sociedad actual ha aceptado que el estatus de persona del nasciturus es una potestad de sus padres (sobre todo, de su madre). Si estos lo desean, la ley le concede el estatus de persona, y lo pone bajo su protección. Si no lo desean, pierde cualquier tipo de protección legal (tras haber perdido la principal, la de sus progenitores), y su trayectoria vital termina en un cubo de residuos orgánicos. Se establece así el principio jurídico de que la dignidad de una persona depende en exclusiva de la decisión de otra, en este caso su madre. Una novedad en el ordenamiento legal español, inédita desde la abolición de la esclavitud.
¿Cuál es la raíz de la aceptación social que hallamos de ese presunto derecho de una madre a asesinar a su hijo, si su llegada supone un problema en su vida? Entre otros argumentos, encuentro muy importante y poco comentado el cambio en la actitud hacia la maternidad que se ha producido en nuestra sociedad contemporánea. Desde los albores de nuestra civilización, hasta hace no tanto tiempo, la maternidad era considerada una dicha, y si era abundante, una verdadera bendición para los esposos. Ante todo, las convicciones morales y religiosas encuadraban la llegada de un niño dentro de una actitud receptiva: los niños venían y eran aceptados (o no aceptados, en ocasiones). De forma consciente o inconsciente, el hijo era visto como un don o regalo que recibían los esposos. Cuantos más hijos, más dones recibían; los hijos constituían la consecuencia natural y el objetivo principal del matrimonio. En gran medida, se vivía para los hijos: para que crecieran sanos, para que no careciesen de lo indispensable, y se convirtieran en personas felices y provechosas, y principalmente eran las madres las sostenedoras de este ideario vital. Las personas se consideraban depositarias de un patrimonio moral y material que debían mantener y acrecentar para legarlo a sus descendientes, formando una cadena imperecedera de la cual cada generación era un eslabón, y ese objetivo constituía la principal razón vital. En un momento indeterminado, y probablemente progresivo de nuestra historia, se ha abierto paso un nuevo tipo de proyecto vital. Nuestros coetáneos planifican su vida de una forma impensable antaño: se planea cómo organizar la juventud, los viajes que se harán, el oficio o estudios que se seguirá, el momento de tener lo que hoy en día se llama “una relación fija”, y progresivamente todos los pasos que constituyen el marco de la misma: la casa, el trabajo estable, el coche. En un momento dado de esa escala, aparecerán, como uno de los proyectos más importantes, o el mayor, los hijos. Se planea con naturalidad cuando se tendrán y cuántos se tendrán, siendo esa la explicación principal del auge (en cierto modo esquizofrénico) tanto de los anticonceptivos como de los métodos de fecundación in vitro. Ahora los niños ya no se reciben, sino que se tienen. Ya no son un regalo, son una parte más de nuestro proyecto vital, que nosotros producimos en el momento más conveniente.
La experiencia nos advierte de la trampa que encierra esa falsa sensación de control sobre nuestra vida que el pensamiento modernista ha hecho prevalecer. En gran medida, esa nueva planificación vital (que incluye la planificación familiar) es consecuencia lógica de la pérdida de la fe en Dios. Si la mayor parte de nuestros compatriotas no creen ya que exista una Providencia que rige nuestra vida, la consecuencia lógica es la soledad en el mundo, y confiarán únicamente en su propia fuerza o sabiduría (aunque la realidad demuestre constantemente sus limitaciones) para gobernar su vida con éxito. Así, si el embarazo llega cuando en nuestro plan de vida se hallaba estudiar o formarse, o cuando aún no hemos alcanzado un trabajo estable, o cuando la relación con el padre todavía no ha alcanzado el mínimo de consistencia correcto, aparece inevitablemente la tentación de recurrir a la técnica para poner fin a ese embarazo, visto como un estorbo venido antes de tiempo, fuera del plan, no como un don que se recibe. Un ambiente cultural y social favorable a esa opción ayuda a eliminar los cargos de conciencia que esa decisión siempre genera. Y esto sucede en una España en la que soy consciente, por mi experiencia profesional, de que en conjunto los padres son atentos, cariñosos, se desviven por sus hijos y se culpan con frecuencia por no pasar suficiente tiempo con ellos.
Vale la pena recordar que esta mentalidad contemporánea (“no es algo bueno, pero en algunos casos se puede justificar”) es exactamente la que se refleja en la ley del aborto de 1985, implantada en una sociedad que mayoritariamente no compartía entonces esa visión, y que ha permitido el aborto libre gracias a un fraude de ley escandalosamente consentido por la administración de la justicia: el 97% de los niños abortados lo son bajo el supuesto falso de riesgo para la salud psicológica de la madre. 25 años de ley aceptada socialmente han logrado cambiar la mentalidad. Esta experiencia demuestra que las leyes pueden modificar los valores sociales, máxime cuando van acompañadas de un ambiente cultural que activamente los impulsa, y un sistema de pensamiento plenamente positivista, que identifica lo legal con lo correcto como axioma. Por tanto, pese a que nos escandalice pensarlo, es probable que, de no hacer algo, a medio plazo la mayoría de la población española pueda aceptar que matar al propio hijo es, en efecto, algo cierto, fundado, razonable y justo; es decir, un derecho.
El más débil, el desprotegido, el mayor desvalido que precisa defensa es el ser humano no nacido. La lucha que la Iglesia católica efectúa a favor de la vida es la más auténticamente evangélica que se puede llevar en nuestro tiempo, un genuino deber y honor para la Esposa de Cristo. Los oprobios y persecuciones que por esa causa sufra no tienen menos valor que los laureles del martirio con el que eran coronados los primeros cristianos en las persecuciones, puesto que se ganan por testimoniar las enseñanzas de Dios. Labor de los cristianos es retornar los valores sociales a la auténtica senda de la vida, para que podamos lograr la aspiración genuina del derecho: que las leyes impulsen la realización del Bien en todos los actos sociales, en vez de servir para inducir a la sociedad a obrar maldad creyendo hacer virtud. Para que la jurisprudencia proteja al ser más débil, y provea a la madre en apuros de toda la protección y ayuda necesaria para sacar adelante su embarazo, en lugar de consagrar el crimen del asesinato del propio hijo como una forma fácil y abominable de escapar de los problemas. Por pura moralidad básica, la de la defensa de la vida, pero también por amor a la sociedad, una sociedad que actualmente asesina a más de cien mil de sus hijos cada año, descuartizando a sus herederos futuros, talando las raíces de su propia supervivencia, engañada por una ideología que conduce a la muerte. Los católicos estamos llamados, como sal terrae, a ser los testigos y anunciadores de ese renacimiento social al cristianismo que España precisa, a volver a confiar en los planes de Dios para nosotros.
Jesús le dijo: “en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino de Dios”. Dijo Nicodemo: “¿Cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su madre y nacer de nuevo?”. Jesús respondió: “En verdad te digo que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu. No te extrañes que te diga: “os es necesario nacer de nuevo”. Jn 3, 3-7
Luis Ignacio Amorós
infocatolica.com
Nos es necesario nacer de nuevo

.../... He pensado más bien sobre la acepción que en la sociedad ha ido ganando el aborto durante los últimos lustros. Ya afirmaba hace muchos años el filósofo católico Julián Marías (d.e.p) que “la aceptación social del aborto es el hecho moral más grave de Occidente en todo el siglo XX”. Naturalmente, la idea de considerar el homicidio del nasciturus como una parte más de la “salud reproductiva” de la mujer es un disparate que sólo comparten los seguidores de la ideología de género más radicales, como el equipo Daphne, que ha asesorado a la ministra Bibiana Aído, basándose en ideas y programas de organizaciones como Planned Parenthood, la mayor multinacional abortista del planeta. La población española sigue considerando comúnmente el aborto como un mal, pero se ha asentado en la mayoría de nuestros compatriotas la idea de que en algunos casos es aceptable que una madre asesine a su propio hijo antes de nacer. Una suerte de mal menor, justificable aunque no virtuoso. Sobre esa aceptación social quiero que reflexionen estas líneas.
Para poder admitir el infanticidio legal es condición indispensable despojar previamente al feto de su condición de persona. ¿Cómo es posible que una madre, que una vez fuera del vientre daría la vida por su hijo sin dudar, pueda tomar la decisión de matarlo cuando aún está dentro, y esto sea entendido como moralmente aceptable? El niño es considerado un abstracto hasta el momento en que los padres acuden al ginecólogo, se hacen las primeras ecografías, ven por vez primera la cabeza, los brazos, los dedos, el latido cardíaco: entonces se convierte en algo real para ellos; la emoción que puede sentir una madre al asimilar que una nueva vida crece en su interior, genera una emoción natural de amor y protección por la criatura, que dura toda la vida. Se trata de argumentos emocionales, que no nada tienen de racional, ni mucho menos “científico”. Esa aceptación no se producirá si el niño llega en “un mal momento”: si la madre no está madura mentalmente para la maternidad, si se le amenaza con problemas sociales o laborales, o si el padre plantea una ruptura de la relación en caso de que el embarazo llegue a término, como son habitualmente las causas principales de los más de 120.000 abortos al año que se ejecutan en España (no es casualidad que ese sea el número de niños que faltan para asegurar el relevo generacional, según esta información). En ese caso, la madre media española entiende como opción válida acudir a una clínica para que maten al hijo que crece en sus entrañas, poniendo fin a las consecuencias negativas que su nacimiento pueda acarrear. Aunque la mayoría afirma que no lo haría, lo cierto es que acepta que se pueda hacer. No habrá ecografías, ni manitas con dedos, ni latido cardíaco.
Y sin embargo, en sus primeras etapas del desarrollo, el ser humano lo es tanto si sus padres le acogen con amor, como si lo rechazan. De lo que se deduce que la sociedad actual ha aceptado que el estatus de persona del nasciturus es una potestad de sus padres (sobre todo, de su madre). Si estos lo desean, la ley le concede el estatus de persona, y lo pone bajo su protección. Si no lo desean, pierde cualquier tipo de protección legal (tras haber perdido la principal, la de sus progenitores), y su trayectoria vital termina en un cubo de residuos orgánicos. Se establece así el principio jurídico de que la dignidad de una persona depende en exclusiva de la decisión de otra, en este caso su madre. Una novedad en el ordenamiento legal español, inédita desde la abolición de la esclavitud.
¿Cuál es la raíz de la aceptación social que hallamos de ese presunto derecho de una madre a asesinar a su hijo, si su llegada supone un problema en su vida? Entre otros argumentos, encuentro muy importante y poco comentado el cambio en la actitud hacia la maternidad que se ha producido en nuestra sociedad contemporánea. Desde los albores de nuestra civilización, hasta hace no tanto tiempo, la maternidad era considerada una dicha, y si era abundante, una verdadera bendición para los esposos. Ante todo, las convicciones morales y religiosas encuadraban la llegada de un niño dentro de una actitud receptiva: los niños venían y eran aceptados (o no aceptados, en ocasiones). De forma consciente o inconsciente, el hijo era visto como un don o regalo que recibían los esposos. Cuantos más hijos, más dones recibían; los hijos constituían la consecuencia natural y el objetivo principal del matrimonio. En gran medida, se vivía para los hijos: para que crecieran sanos, para que no careciesen de lo indispensable, y se convirtieran en personas felices y provechosas, y principalmente eran las madres las sostenedoras de este ideario vital. Las personas se consideraban depositarias de un patrimonio moral y material que debían mantener y acrecentar para legarlo a sus descendientes, formando una cadena imperecedera de la cual cada generación era un eslabón, y ese objetivo constituía la principal razón vital. En un momento indeterminado, y probablemente progresivo de nuestra historia, se ha abierto paso un nuevo tipo de proyecto vital. Nuestros coetáneos planifican su vida de una forma impensable antaño: se planea cómo organizar la juventud, los viajes que se harán, el oficio o estudios que se seguirá, el momento de tener lo que hoy en día se llama “una relación fija”, y progresivamente todos los pasos que constituyen el marco de la misma: la casa, el trabajo estable, el coche. En un momento dado de esa escala, aparecerán, como uno de los proyectos más importantes, o el mayor, los hijos. Se planea con naturalidad cuando se tendrán y cuántos se tendrán, siendo esa la explicación principal del auge (en cierto modo esquizofrénico) tanto de los anticonceptivos como de los métodos de fecundación in vitro. Ahora los niños ya no se reciben, sino que se tienen. Ya no son un regalo, son una parte más de nuestro proyecto vital, que nosotros producimos en el momento más conveniente.
La experiencia nos advierte de la trampa que encierra esa falsa sensación de control sobre nuestra vida que el pensamiento modernista ha hecho prevalecer. En gran medida, esa nueva planificación vital (que incluye la planificación familiar) es consecuencia lógica de la pérdida de la fe en Dios. Si la mayor parte de nuestros compatriotas no creen ya que exista una Providencia que rige nuestra vida, la consecuencia lógica es la soledad en el mundo, y confiarán únicamente en su propia fuerza o sabiduría (aunque la realidad demuestre constantemente sus limitaciones) para gobernar su vida con éxito. Así, si el embarazo llega cuando en nuestro plan de vida se hallaba estudiar o formarse, o cuando aún no hemos alcanzado un trabajo estable, o cuando la relación con el padre todavía no ha alcanzado el mínimo de consistencia correcto, aparece inevitablemente la tentación de recurrir a la técnica para poner fin a ese embarazo, visto como un estorbo venido antes de tiempo, fuera del plan, no como un don que se recibe. Un ambiente cultural y social favorable a esa opción ayuda a eliminar los cargos de conciencia que esa decisión siempre genera. Y esto sucede en una España en la que soy consciente, por mi experiencia profesional, de que en conjunto los padres son atentos, cariñosos, se desviven por sus hijos y se culpan con frecuencia por no pasar suficiente tiempo con ellos.
Vale la pena recordar que esta mentalidad contemporánea (“no es algo bueno, pero en algunos casos se puede justificar”) es exactamente la que se refleja en la ley del aborto de 1985, implantada en una sociedad que mayoritariamente no compartía entonces esa visión, y que ha permitido el aborto libre gracias a un fraude de ley escandalosamente consentido por la administración de la justicia: el 97% de los niños abortados lo son bajo el supuesto falso de riesgo para la salud psicológica de la madre. 25 años de ley aceptada socialmente han logrado cambiar la mentalidad. Esta experiencia demuestra que las leyes pueden modificar los valores sociales, máxime cuando van acompañadas de un ambiente cultural que activamente los impulsa, y un sistema de pensamiento plenamente positivista, que identifica lo legal con lo correcto como axioma. Por tanto, pese a que nos escandalice pensarlo, es probable que, de no hacer algo, a medio plazo la mayoría de la población española pueda aceptar que matar al propio hijo es, en efecto, algo cierto, fundado, razonable y justo; es decir, un derecho.
El más débil, el desprotegido, el mayor desvalido que precisa defensa es el ser humano no nacido. La lucha que la Iglesia católica efectúa a favor de la vida es la más auténticamente evangélica que se puede llevar en nuestro tiempo, un genuino deber y honor para la Esposa de Cristo. Los oprobios y persecuciones que por esa causa sufra no tienen menos valor que los laureles del martirio con el que eran coronados los primeros cristianos en las persecuciones, puesto que se ganan por testimoniar las enseñanzas de Dios. Labor de los cristianos es retornar los valores sociales a la auténtica senda de la vida, para que podamos lograr la aspiración genuina del derecho: que las leyes impulsen la realización del Bien en todos los actos sociales, en vez de servir para inducir a la sociedad a obrar maldad creyendo hacer virtud. Para que la jurisprudencia proteja al ser más débil, y provea a la madre en apuros de toda la protección y ayuda necesaria para sacar adelante su embarazo, en lugar de consagrar el crimen del asesinato del propio hijo como una forma fácil y abominable de escapar de los problemas. Por pura moralidad básica, la de la defensa de la vida, pero también por amor a la sociedad, una sociedad que actualmente asesina a más de cien mil de sus hijos cada año, descuartizando a sus herederos futuros, talando las raíces de su propia supervivencia, engañada por una ideología que conduce a la muerte. Los católicos estamos llamados, como sal terrae, a ser los testigos y anunciadores de ese renacimiento social al cristianismo que España precisa, a volver a confiar en los planes de Dios para nosotros.
Jesús le dijo: “en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el Reino de Dios”. Dijo Nicodemo: “¿Cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede acaso volver al seno de su madre y nacer de nuevo?”. Jesús respondió: “En verdad te digo que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu. No te extrañes que te diga: “os es necesario nacer de nuevo”. Jn 3, 3-7
Luis Ignacio Amorós
infocatolica.com


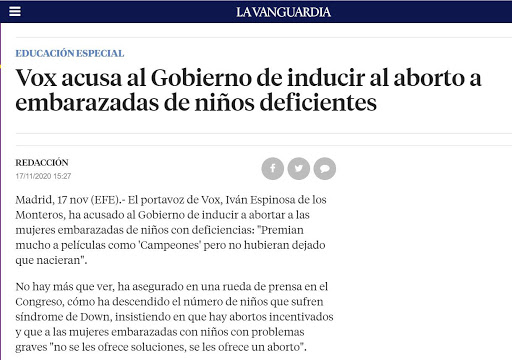
Comentarios